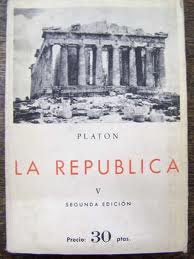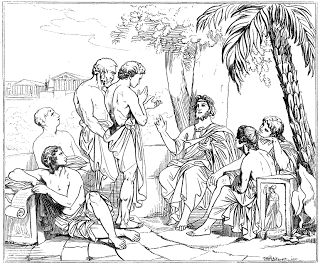Hace más de veinticinco siglos, el gran filósofo griego
formuló ideas que todavía conservan todo su valor.
Cuando se menciona a Platón, muchas personas asumen una expresión entre solemne y piadosa, como si se hablara de un santo. Pero el gran filósofo griego no fue un santo, sino un soldado valeroso, un atleta que ganó trofeos en los estadios, un fino poeta, un entendido en caballos de carreras y un gran aficionado al teatro cómico popular. Vivió hasta los 81 años y la muerte lo sorprendió en un banquete de bodas, lleno de gusto por la vida y de amena conversación hasta el último suspiro.
Es preciso recordar esto si se quiere llegar a un juicio exacto de la aplicación que sus enseñanzas tienen en nuestra época, y además pensar que ésta tiene muchas semejanzas con las de Platón. Floreció éste en Atenas durante la primera mitad del siglo IV antes de Jesucristo, cuando la humanidad estaba cansada de guerras, desilusionada de revoluciones, sentía escepticismo por las antiguas formas de fe y buscaba con ansia una clave al verdadero sentido de la vida. Se propuso encontrarla para sus contemporáneos y se entregó a la tarea con la misma sinceridad que los profetas hebreos, aunque no podía apoyar sus afirmaciones en la autoridad divina. Los dioses helénicos eran seres bellos y encantadores, pero bastante egoístas y pendencieros, y jamás soñaron en dictar Decálogo alguno. El pensamiento de Platón había madurado tanto que ya no creía en ellos y hasta se orientaba por la ruta de la creencia en un Dios único. Con todo, no consideraba que el ente así concebido tuviera autoridad sobre el comportamiento humano, así que hubo de buscar en este mundo tanto las normas morales como las razones que movieran a los hombres a respetarlas.
No habría logrado su finalidad de no haber conocido a Sócrates, el profeta de la lógica, el precursor del recto razonamiento. Tenía Platón veinte años y comenzaba a gozar ya de prestigio como poeta, cuando se encontró con Sócrates, y este hombre, de una fealdad tan singular como sus dotes de simpatía, que era un aguijón para la sociedad con su prédica en favor del imperio de la razón, absorbió su vida entera. Después de haber mantenido con él unas cuantas conversaciones sobre la importancia de pensar en el verdadero valor de las cosas y comprender con claridad el sentido de las palabras antes de usarlas, Platón volvió a su casa y destruyó todos los poemas que había escrito. Tal vez procedió con sabiduría, pues la musicalidad poética de su prosa es, según el poeta inglés Shelley, «la más intensa que se haya imaginado».
Platón acompañó a Sócrates como discípulo y como amigo hasta la muerte de éste. No era precisamente un alumno, pues a Sócrates no se le ocurrió jamás recibir dinero por enseñar la primacía de la razón, pero sí uno de los jóvenes que asistían con más regularidad a las reuniones, muy semejantes a nuestros seminarios de universidad, que se celebraban en un gimnasio, en el pórtico de un templo o en la casa de algún amigo, para discutir el significado de ciertas ideas fundamentales. La amistad de Sócrates representó tanto para Platón que llevó a aquel espiritualmente consigo toda su vida y conservó sus pensamientos casi íntegros en la forma de diálogos o conversaciones en que la figura de Sócrates desempeña el papel principal.
Sócrates había abordado el problema de lo que ha de entenderse por «virtud», y al hacerlo comenzó por preguntarse la razón de que un hombre debiera ser virtuoso. La conclusión a que llegó fue que la virtud no es otra cosa que una conducta adoptada por medio del conocimiento y de cuidadoso razonamiento. Para él, si el hombre que ha de elegir entre dos o más caminos sabe bien todo lo que ha de saberse sobre la elección, optará por el camino acertado. No hace falta creer esto para apreciar su importancia. Por primera vez esta enseñanza de Sócrates concedía a la mente humana la más alta autoridad en cuestiones morales y tal concepto constituyó por sí solo una revolución sin paralelo en la historia.
Platón hizo fructificar esa idea y afirmó que no sólo es lo mismo obrar razonablemente que obrar bien, sino que el hombre virtuoso es el que se guía por la razón. En su época no se había creado la sicología, así que Platón inventó una, tan sólida, dicho sea de paso, que ha conservado su influencia durante dos milenios. Sostenía que nuestra vida consciente se divide en tres partes: una sensual, con sus apetitos y pasiones; otra activa, que puede llamarse voluntad o «espíritu»; y la tercera pensante, que llamó «razón».
Puesto que la razón es lo que distingue al hombre del mono y demás animales, resulta evidente que ocupa el lugar superior entre esas tres partes y que su función es dirigir y gobernar a las otras. La función del «espíritu» es hacer cumplir los dictados de la razón. Los apetitos y las posesiones [sic] deben obedecer. Cuando cada parte desempeña el papel que le corresponde, el resultado es la virtud. Cuando se altera ese orden natural, el resultado es el vicio. En esta forma sencilla, Platón reafirmó en una época de cinismo el valor primordial de la conducta virtuosa.
Nosotros llamamos «inteligencia» a lo que Platón llamaba «razón», pues hemos comprendido que el conocimiento no se adquiere mediante el mero razonamiento abstracto y que es preciso examinar los hechos. Sin embargo, la idea fundamental de Platón, de que la esencia de la moralidad consiste en una vida completa y armoniosa bajo el gobierno de la inteligencia, no perderá jamás su vigencia.
En realidad, Platón conserva tal actualidad que al leerlo se tiene a veces la impresión de que va a entrar de un momento a otro en la habitación donde estamos. Habla de astronomía matemática y de física como si ya existieran esas ciencias en su tiempo. Explica los sueños y, empleando casi el mismo lenguaje de Freud, nos muestra cómo, al aflojar la razón su dominio durante el sueño, «la bestia salvaje que esconde nuestra naturaleza se despierta y se pone a marchar desnuda». Da enseñanzas sobre la división del trabajo y sus causas como un moderno profesor de economía política. Él fue quien inventó o propuso la distinción entre la enseñanza media y la superior, la necesidad de la especialización en la ciencia y la aplicación de los métodos científicos a las cuestiones sociales.
Por primera vez, hasta donde hay constancia, se ocupó en la sicología de la risa, de la acústica, de la limitación de los ingresos (sostenía que ninguna familia debía poseer más del cuádruple que cualquier otra) y hasta puede decirse que inventó las guarderías infantiles y la pedagogía progresista:
«Los ejercicios corporales no resultan nocivos aunque sean impuestos obligatoriamente —dijo— pero los conocimientos inculcados a la fuerza no arraigan en la mente. Por tanto, no se deben emplear medios compulsivos para enseñar, sino educar desde temprana edad por métodos entretenidos y agradables».
Además de la agudeza de visión y el sentido práctico que revelan estas ideas, Platón poseía una tendencia mística. Quería liberarse de las cosas movedizas y fugaces, de la existencia misma de esos problemas cambiantes a los que hallara desde mucho antes soluciones racionales. Quería que hubiese una religión y como ninguna le satisfacía entre las de su pueblo y su época, la inventó. Naturalmente, ésta surgió del fervor que le contagiara Sócrates por las relaciones lógicas entre las ideas. Declaró que esas ideas, que encontramos tan magníficas, constituyen verdaderas realidades, y que las cosas que vemos y tocamos no son más que sombras. Hasta llegó a sostener que debe amarse más la idea de la belleza que a una persona bella, y tal es el sentido exacto del denominado «amor platónico». Hemos de agregar que el propio Platón tenía suficiente cordura para censurar los extremos a que podía llevar su creencia en la realidad superior de las ideas. «Hasta los enamorados de las ideas —observó irónicamente— pueden sufrir una especie de locura».
La República (libro)
Debemos tener esto presente cuando analizamos otra de sus famosas y desconcertantes teorías, que figura en su importante diálogo La República y se refiere a la forma acertada de organizar el Estado. Su fascinación por la lógica le hace pensar que, así como el hombre virtuoso se rige estrictamente por la inteligencia, el Estado virtuoso debe ser regido no menos estrictamente por una minoría inteligente.
Propone clasificar a los ciudadanos de acuerdo con sus dotes y poner en manos de un núcleo seleccionado de hombres virtuosos la autoridad y la fuerza armada necesarias para mantener a aquéllos en su lugar. Estos superhombres virtuosos, verdaderos filósofos en todo el sentido de la palabra, a quienes llama «guardianes», no tendrían bienes privados ni afectos personales. Sus esposas e hijos así como sus bienes, serían comunes entre todos ellos; sus relaciones sexuales deberían ajustarse a intervalos fijos y a principios eugenésicos, tal cual se hace en la cría de animales finos; todos los niños nacidos en la misma temporada deberían llamar papá y mamá a todos los padres, y hermano y hermana a los demás niños. Para mayor seguridad, serían trasladados a escuelas del Estado inmediatamente de destetados y por tanto nadie podría saber cuál era su verdadero hijo.
Al propio tiempo, esta aristocracia o clase gobernante se mantendría en excelente estado físico merced a los ejercicios y una dieta especial, y en buena condición mental por medio del estudio constante de la lógica, las matemáticas y la metafísica.
Platón no propone este sistema para el Estado en su totalidad. Lo considera una forma de vida reservada a la casta superior, a fin de que en efecto tenga esa superioridad intelectual y moral. Nuestra reacción ante tal sistema será probablemente la de decir: «Si es necesario todo esto para lograr una verdadera aristocracia, sigamos con la democracia, por complicada que sea». Pero ya no vivimos en el amanecer de la lógica, y carecemos de la determinación con que Platón perseguía hasta el fin una idea; o tal vez se nos escape el irónico humor con que llegó a esa conclusión.
Tratando de poner en práctica sus teorías, se embarcó en una de las empresas más quiméricas de la historia. Tenía ya 60 años cuando se le pidió que enseñara a Dionisio el Joven, el nuevo tirano de Siracusa, a establecer allí la república ideal. Se consagró a la tarea con grandes esperanzas, pero desdichadamente con una preocupación excesiva por el detalle. Dispuso que la instrucción del rey-filósofo comenzara por la geometría, pues ésta le enseñaría el arte del recto raciocinio, sin el cual se pierde el tiempo al abordar los problemas de las reformas políticas, que son mucho más intrincados. Y así comenzó: no solamente Dionisio, sino toda la corte, tomó con entusiasmo la novedad y el palacio cobró pronto un aspecto polvoriento y sucio, debido a la arena que se desparramaba por los pisos de mármol para trazar en ella líneas y diagramas.
Dionisio simpatizaba con Platón y gustaba de todo lo que fuera movimiento y reforma, pero en cambio sentía fastidio por la geometría. Los adversarios de las ideas platónicas no tardaron en hallar otro filósofo capaz de demostrar que la tiranía era la mejor forma de gobierno, lo cual permitía prescindir de las difíciles matemáticas. Llegó por fin un momento en que Platón tuvo que huir por la noche del palacio y ocultarse en un barco que lo llevó a Atenas por una ruta de navegación poco frecuentada.
La Academia de Platón
(Carl Johan Wahlbom, 1879)
Eso sí, de regreso en su patria no permaneció de brazos cruzados, pues ya había iniciado otra empresa, consistente en una escuela que fue la más famosa del mundo antiguo y, en realidad, de toda la historia. Se daban las clases en un gimnasio situado más o menos a un kilómetro y medio al noroeste de Atenas. La ciudad tenía tres de esos enormes establecimientos que eran mitad pabellones, mitad parques, cada uno con cancha de pelota, palestra de lucha, sala de masaje, baños de vapor y de agua caliente y fría, vestuarios y campo de atletismo. Además, poseía un jardín con senderos para que los maestros dieran las lecciones a sus discípulos o conversaran con ellos mientras paseaban, así como frescas galerías con bancos en glorietas para quienes preferían estudiar sentados.
La Academia de Atenas
(Rafael Sanzio, 1509-12)
El gimnasio que Platón escogió para sus clases se llamaba «Academia» por estar construido en el jardín de Academo y es probable que sus clases no se desarrollaran en forma mucho más estricta que aquellos diálogos con Sócrates en los que el propio Platón iniciara su aprendizaje de las ideas. No había que pagar derechos de enseñanza ni seguir un curso de estudios determinado y es muy posible que las lecciones resultaran muy divertidas. Parece en verdad dudoso que haya existido algo menos «académico» en materia de educación. el caso es que la escuela fundada por Platón le sobrevivió cerca de mil años, y dio a todos los idiomas europeos las palabras academia y académico.
Cierto es que en las enseñanzas de Platón falta algo esencial: la simpatía del ser humano hacia su semejante y hacia la sociedad en conjunto. A Platón no se le ocurrió nunca proponer esa norma, que trajeron al mundo occidental Jesucristo y los evangelistas al enseñar que el hombre virtuoso no es el que se guía por la razón sino por una pasión: el amor al prójimo.
Es innecesario subrayar la influencia decisiva que esta nueva doctrina tuvo en la humanidad. Es posible que también hubiera influido sobre Platón de haber llegado él a conocerla, y hasta creo que, después de varios años de meditación, habría declarado: «Tenéis tazón. Yo no supe apreciar el importante lugar que ocupa la simpatía, o lo que vosotros llamáis amor, en la vida virtuosa y en el carácter del hombre virtuoso. Pero no habéis hecho sino demostrarme que cultivar la simpatía es un acto inteligente. En cambio, no podéis demostrarme que la abnegación no puede llegar a convertirse en un vicio si se exagera, ni que la piedad, como cualquier otra pasión, no necesita ser mantenida dentro de los límites de la razón. En definitiva, sigue siendo la razón, la inteligencia, lo que gobierna al hombre».
Así podría haber probado Platón su derecho al sitio elevado y perdurable que ocupa en la filosofía occidental de la vida.
TOMADO DE: Selecciones del Reader’s Digest, Volumen XLII, Nº 252, Noviembre de 1961. Pp. 66 – 71.
IMPORTANTE: Urania Scenia procura recuperar (de diversas fuentes) artículos de interés discursivo, afín a su temática y abiertos a la consideración de su audiencia; pero no se identifica necesariamente con el total de información y/o puntos de vista expresados en ellos por los autores firmantes.